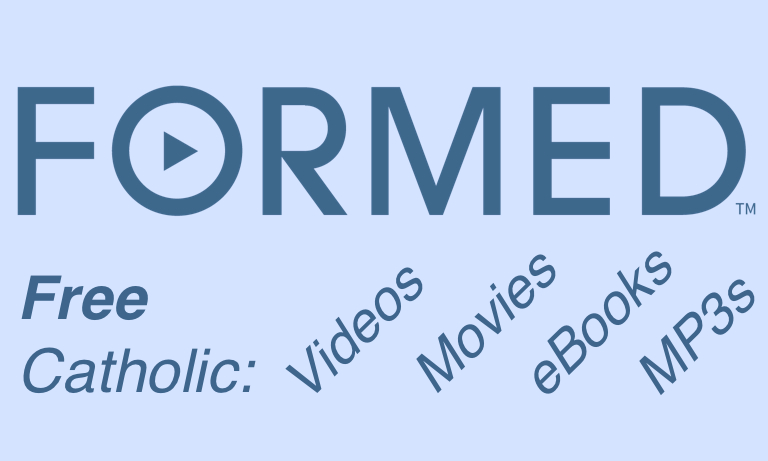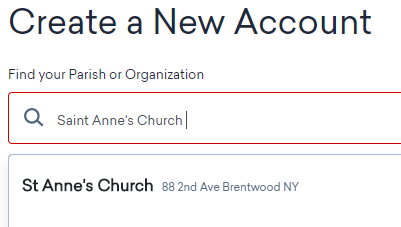March 8, Tercer Domingo de Cuaresma
Queridos hermanos y hermanas:
Las lecturas del Tercer Domingo de Cuaresma, nos introducen en la poderosa imagen bíblica de la sed: la sed física, la sed espiritual y el profundo anhelo humano de Dios. En la primera lectura del libro del Éxodo (17,3–7), los israelitas murmuran en el desierto. Después de haber sido liberados de la esclavitud, ahora temen morir de sed. «¿Por qué nos hiciste salir de Egipto?», claman. Su sed se convierte en acusación. Su sufrimiento se transforma en duda. Cuestionan no solo a Moisés, sino a Dios mismo. Qué familiar nos resulta esto. Cuando la vida se siente árida —cuando las oraciones parecen no tener respuesta, cuando las cargas aumentan, cuando la fe no trae consuelo inmediato— también nosotros podemos preguntarnos: «¿Está el Señor en medio de nosotros o no?» Sin embargo, Dios responde no con enojo, sino con abundancia. Del peñasco brota agua. La gracia fluye donde antes reinaba la queja.
El Evangelio según san Juan (4,5–42) nos lleva a otra escena de sed, esta vez en el pozo de Jacob. Allí, Jesucristo se encuentra con una mujer samaritana. Es el mediodía, la hora más calurosa del día. Ella viene sola —quizá aislada, quizá avergonzada—. Viene por agua común. Se va transformada. «Dame de beber», le dice Jesús. En esta sencilla petición, derriba barreras: judío y samaritana, hombre y mujer, maestro justo y pecadora con una vida complicada. Comienza con la sed física, pero pronto pasa a algo más profundo: «El que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás».
Al principio, la mujer no entiende —como tampoco entendió Nicodemo antes que ella—. Pero poco a poco, a través de un diálogo sincero, su corazón se abre. Jesús le revela su verdad, no para condenarla, sino para liberarla. Aquel que la conoce completamente no la rechaza. Al contrario, le ofrece «agua viva». Esta agua viva es la vida del Espíritu. Es la gracia que brota desde lo más profundo del corazón. Es relación, no solo rito. Adorar «en espíritu y en verdad». Y aquí está el milagro: la mujer que llegó sola se va como misionera. Corre de regreso al pueblo que antes evitaba y proclama: «Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho». Su vergüenza se convierte en testimonio. Su sed se convierte en misión.
La segunda lectura de la carta a los Romanos (5,1–2.5–8) nos recuerda que «el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo». Fijémonos en el lenguaje: derramado. No rociado. No racionado. Derramado. La Cuaresma nos enfrenta con nuestra sed. Tenemos sed de sentido, de amor, de perdón, de esperanza. Intentamos saciar esa sed en muchos pozos: éxito, comodidad, distracción, control. Y sin embargo, una y otra vez regresamos vacíos.
La mujer samaritana había sacado agua del pozo de Jacob toda su vida. Sostenía su cuerpo, pero no su alma. Nosotros también podemos sacar cada día agua de pozos que nunca satisfacen verdaderamente. Cristo no nos avergüenza por nuestra sed. Él nos encuentra precisamente allí. Los israelitas golpearon la roca y el agua brotó. La mujer samaritana se encontró con Cristo y la fe brotó. Pablo nos dice que a través del sufrimiento brota la esperanza.
El desierto y el pozo enseñan la misma lección: Dios no está ausente en nuestra sed. Muchas veces, la sed es precisamente el lugar del encuentro. Este Tercer Domingo de Cuaresma nos invita a preguntarnos: ¿Dónde tengo sed espiritual? ¿Dónde he estado murmurando en lugar de confiar? ¿De qué pozos estoy sacando agua que no puede saciarme? ¿Estoy dispuesto a dejar que Cristo revele mi verdad para poder sanarla?
La Cuaresma no consiste en demostrarle a Dios nuestra fortaleza. Consiste en descubrir cuánto lo necesitamos. En cada Misa volvemos al pozo. Escuchamos su Palabra. Recibimos el agua viva. Y, como la mujer samaritana, somos enviados de regreso a nuestros pueblos —a nuestras familias, trabajos y comunidades— para decir: «Vengan y vean». Que este domingo nos mueva de la queja a la confianza, del aislamiento al testimonio, de la sed al agua viva.
¡Que Dios bendiga siempre a todos!
P. Stan